Cada año se hace más difícil establecer límites, siquiera contornos, de la otrora famosa “selva de Montiel”, enclavada entre Corrientes y Entre Ríos. Es en ese sitio especial que anidan, o se encuevan, las familias de vizcachas, que por sí solas son un eslabón importante en la cadena alimentaria. La especie es prolífica, sedentaria y muy bien organizada. Su presencia siempre indica la existencia de buenas pasturas, y también la comisión de tropelías inevitables en los sembrados. Su carne es ya conocida y valorada, si bien el paisano no es muy afecto a ella. Para el cazador significa una variante en la cual combina tiro de rifle y de escopeta, según la distancia, la luz, y la limpieza del terreno.
Casi en el límite con Corrientes, en una zona donde las grandes estancias permiten el milagro de los bosques auténticos, es decir, donde aún palpita la selva de Montiel, nuestro guía había convenido la salida con un colega del lugar. Este faltó, pero en su lugar nos mandó un hermanito, muy dispuesto y alegre, con una ausencia feliz de toda previsión. Subió a nuestra camioneta y nos indicó las tranqueras que debíamos atravesar. Caía la noche rápidamente, como ocurre en los solsticios.
Cumplido algún blanco difícil con mi carabina 22, y ya en la penumbra, me refugié en la cabina del vehículo junto con el dueño de la estancia. Fuimos enhebrando recuerdos de caza, mientras sumábamos abrigos, ya que el clima mediterráneo tiene altibajos muy pronunciados. Sin notarlo, la noche oscura se adueñó de todo el contorno y el silencio se hizo total. El resto del grupo lo componían el fotógrafo, el guía paceño, el pibe y dos amigos más.

Dividían el bosque algunos alambrados, que desaparecerían en la oscuridad, haciendo difícil restablecer la línea de postes. Pero se sucedían las vizcacheras y las posibilidades. Cada uno había dispuesto hacerse de dos ejemplares. Lo cierto es que en pocas horas la cifra se había engrosado más allá del cálculo inicial, y se dio por terminada la cacería. Lo que no sabían era que al mismo tiempo comenzaba una odisea, de entrecasa, sí, pero aún recordada.
-¿Hacia dónde está la camioneta?, -le preguntaron en un momento dado al chiquilín-.
Con una inocencia impagable el chico afirmó:
-Ah… yo no sé, estará por allá, -e indicó hacia sus espaldas, sin mayor convicción-.

El fotógrafo relató más tarde, que en ese mismo instante, advirtió que estaban totalmente fuera de rumbo, en un bosque que tenía no menos de mil hectáreas, y cuya única certeza era “la orilla del Guayquiraró, ahí nomás, cerquita”.
En ese melodrama la música estuvo a cargo del silbato ultrasónico de mi perro, la bocina de la chata y los disparos de escopeta, con lo cual, creíamos guiar a nuestros amigos quienes, sin embargo, no llegaron a escuchar ninguno de los estampidos.

Tomando verdadera conciencia del momento, el guía principal subió heroicamente a un tala y bajó decidido. Estaban junto a un molino de viento abandonado. Sin vacilar señaló en sentido contrario y afirmó: “Es para allá”.
Veinte minutos después, bastante más cansados y entre imprecaciones por el peso a cada paso mayor de las vizcachas, llegaron al mismo molino abandonado.
Para entonces, en la camioneta, los dos estábamos ya muy inquietos; y en la pequeña tropa comenzaba a cundir el desánimo. La maniobra de escalar un árbol alto para buscar una luz se repitió varias veces. El resultado, también. Algunos imaginativos anunciaron distinguir carcajadas en la espesura, típicas de koboldos, Mascadita y El Pombero, una melange de mitología europeo-guaraní de lo más terrorífica. Lo cierto es que la posibilidad nada cómoda de una noche en pleno monte, a kilómetros del primer techo y sin fósforos ni agua, se acercaba angustiante.
Felizmente, en la última ascensión arbórea, esa vez a cargo del fotógrafo, distinguió perfectamente el haz vertical de mi linterna gruesa, de caza. Sin vacilar, tomó referencia inmediata de la dirección con algunas estrellas y entonces la caravana tuvo un rumbo certero, no sin que se produjeran dos o tres errores, pronto corregidos. Desde lejos entrevimos las lucecitas y contestamos con las nuestras y el claxon, casi afónico del vehículo.
Para consuelo de cazadores, las presas que evisceradas habían abandonado en el camino, fueron rescatadas al día siguiente, junto con algunas frases irónicas, como la del reportero al guía oficial cuando le dijo:
-Para otra vez, ya tengo la fórmula: buscar un molino con un árbol al lado, mirar en derredor, bajar y decir con toda firmeza “Vamos, es por allá”.





















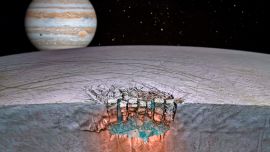














Comentarios