Querer resarcir una antigua dependencia británica, mediante una simple anécdota, es defecto común en nuestro medio. Sirve, a veces, de consuelo, ante el desaforado avance de palabras y frases foráneas, que van desplazando sin sentido a equivalentes luminosos de nuestro idioma. De ese choque de culturas, un conformismo culpable, que se apoya en el pseudoperiodismo y la agresiva publicidad, son el motor de tantos fraudes lingüísticos. Estas líneas tratan de consolar, en algo, esos daños, y se apoyan en tiempos tan lejanos en mi memoria, como que transcurren en estancias pobladas de peonadas tumultuosas, en trilladoras con troncos de hasta 16 caballos y calderas a vapor…
Pasaba mis vacaciones en el puesto de una estancia grande que pertenecía a unos gringos ingleses, donde también lo era el administrador, grandote y de cara ancha y colorada. En mi recuerdo, la organización se me ocurre, incluso, feudal. Los peones tenían sus aperos y, a veces, su propia tropilla; vivían en un dormitorio alargado, con muchas piezas pequeñas. Una mesa profunda en la cocina común los reunía a mediodía y al caer la tarde, frente a la exuberante olla o el asador desmesurado con un capón entero al rescoldo. Entreveía el caserío en mis escapadas siesteras, para pescar unas horas frente al arroyo tranquilo. Esas salidas eran festejadas por Don José María, mi anfitrión, que tenía así la ocasión de degustar “carne de pescao”, como sintetizaba los sabrosos filetes de las tarariras que yo conseguía.

Relatos a cielo abierto: Hotel del Camionero

Al tiempo, instalaron en el puesto, un poco provisto bolichito, destinado a mejorar las magras ganancias que por entonces generaba el tambo. Comenzaron a llegar hasta el lugar muchos jornaleros, después de la fajina y en los fines de semana. Así fue que conocí a Cruz Arévalo, de quien, ya antes de verlo, me atrajo la eufonía de su nombre. Intrigaba al plantel de los peones, pero, como describe bien Güiraldes, ocupaba un lugar privilegiado en esa escala tácita de los paisanos. Pulcro al extremo, solía trajearse de blanco entero para la “Copa de los domingos”. Camisa, chaleco y bombacha talar, eran de una albura impecable; el chambergo y la rastra tachonada de plata, y el fino pañuelo con nudo “galleta” de color rojo. Varios pingos, todos ruanos, eran su orgullo. Y atento, se integraba al grupo, que risueño sacudía el letargo del domingo junto al mostrador. Bebía con calma su copa y se retiraba con un saludo general.
Ya entonces, se había ganado mi admiración de adolescente. Un hecho impensado la elevó al grado de recuerdo imborrable. En mi última vacación del bachillerato, observé un domingo que, junto al ruano había acollarada una yegüita del mismo pelo, una flor recién amansada y con un apero criollo como de lujo. Al entrar en la pieza-boliche, noté que la algarabía era bastante menor, y, de espaldas, dos figuras blancas centraban las miradas. Una, vasta, erguida y serena, la de Cruz; la otra, menuda y grácil, pero igualmente tocada con las galas gauchas del domingo. Un chamberguito, también negro, colgaba en su espalda perfecta, asido a un barbijo de seda. El cabello era una teoría de oro anglosajón, que se sujetaba en una trenza seria y útil, sobre la camisa entallada.

Relatos a cielo abierto: Pescar de noche
Escuchá el relato completo en Radio Perfil
Para el gaucho, el asombro es silencio. Mudo, me deslicé entre las mesas y colgué mis avíos del respaldo de una silla. Me resolvieron la incógnita en solo dos palabras:
-“Es Elisa”, y era la hija del administrador.
Recordé, entonces, algunos diálogos con ella, a quien solía encontrar en los jardines de la pasteurizadora. Recordé su inglés de Oxford, su recato y su serena belleza. El idilio había nacido con la fuerza del medio rústico y natural; pero ya entonces, la mujer decidía por sí en la rubia Albión.
Otro mediodía crucé un bosquecito de acacias en mi tordillo lerdo, y vislumbré dos sombreros negros abandonados sobre el pasto, y escuché unas risas cómplices surgir de la enramada.
La historia, en sí, es breve: al poco tiempo, la inglesita viajó a Londres, y, según supe, se casó con “un gringo que tenía mucha plata”.
Entonces pensé en Arévalo, y se me completó la estrofa, aquella que resumía que: “En esa cuadrera corta, ya había ganado mi potro”.

















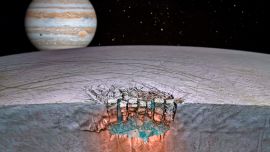














Comentarios