Era el “Tiempo del arco tendido”, al decir de los hindúes. En plena tensión, dirigido hacia arriba sin blanco fijo, con la sola idea del vuelo de las flechas. La época, claro, en que todos éramos y nos sentíamos jóvenes.

Relatos a cielo abierto: La fragua de Korthaus
Don Harrington tenía, en su isla de la Segunda Sección del Delta Bonaerense, tres embarcaciones: la “Bombita”, un lujo equipado con motor Renault; la “Bomba”, con un Chrysler como de la época del cine mudo; y la “Gabarra”, una embarcación sin motor, mezcla de canoa isleña de carga y reniego para todos los pescadores. A esta le agregamos un par de riendas de planchuela de 5 milímetros por dos pulgadas y un falso espejo. En él ubicamos otro engendro, un “Swordflush” inglés, nacido alrededor del 30 es decir, uno de los antecedentes directos del motor fuera de borda. Con semejante artilugio recorrimos buena parte de Punta Morán y de Los Bajos del Temor. Siempre en tribu, siempre en la ruta que marcaba, inalterable, Coco Iturbides.
Así empieza la nueva edición de Relatos a cielo abierto, te invitamos a escucharla por Radio Perfil.
Coco era el cuidador de la isla. Además de su amistad, cada fin de semana nos brindaba, generoso, su total conocimiento de aquella zona. Cuando vendió su barco, compró un lote y casita, muy cerca de nuestro rancho. El hombre, al hablar de la pesca en los bancos, siempre mencionaba sus “canastos”. Ese elemento mitológico, el espinel, que se traducía en pejerreyes en invierno y toda la gama de la pesca variada cuando llegaba el verano. Era claro, que ya no le quedaban sino solo sus canastos, por eso, llegué a la conclusión, de que podía retribuirle tantas atenciones si le ayudaba a restablecer, al menos en parte, esas guirnaldas de anzuelos bruñidos y filosos que, muchos años antes, él manejaba con destreza. Fue el comienzo de una época que hoy es legendaria, con varaduras, yerros en la niebla, y asados históricos en las playas de arena.

Relatos a cielo abierto: Roles cambiados
Cuando llegué a la isla, con esos dos paquetitos (uno con la piola de algodón y el otro con los anzuelos), a Coco se le dibujó en la cara una sonrisa inocultable. Esa misma noche se dispuso a empatillar. Terminaba mayo, nos acercábamos a las primeras heladas, a la clarificación de las aguas, y con ellas, a la llegada de los matungos plateados, tras las colonias de mejillones mínimos en cantidades fabulosas.
Bajo el plátano del patio de tierra de Isla Nahüe, ubicamos el farol de kerosene y la parrilla. Sin viento, el otoño nos dejó trasnochar al raso; y la charla y el mate se transformaron en galletas, queso y vino, y ya pasada larga la medianoche, se completaron con café y barajas en la cocina. Por fin, con el último anzuelo de patilla, recto, blanco, se completó, prometedor, el canasto de los 100.

Relatos a cielo abierto: Golondrin
Cuando Coco calculó que había mojarras suficientes “para dos encarnadas”, nos fuimos al Baldosas para intentarlo a flote, donde cobramos pejerreyes pequeños que freímos y comimos en la playa. La “Gamarra” lucía, frente a los juncales, su figura rechoncha y barata, pero tan querida en su color borravino. Coco nos anunció que íbamos a “echar de noche con buena luna y casi seguro, una helada”.
El fin de semana se disgregaba lento en el atardecer. El fuego ya chispeaba a favor de ramas de laurel, aliso y sauce. Cuidadoso, Iturbides ubicó el canasto en proa y nos fuimos distribuyendo las tareas. Dos para el asado, dos para la pesca.
Arrancó el Swordflush que, curiosamente, esa vez anduvo bien; hicimos rumbo SSE y, en diez minutos, estábamos sobre la arena dura. Raspamos con la pala y sí, allí estaban las colonias de esos moluscos pequeños y pejerreyeros. Detuvimos el motor y comenzó la faena. A mí me tocó remar y, a ritmo suave y parejo, íbamos dejando caer esa línea interminable.
La escena comenzó a ser fantasmagórica. Cuando lanzamos el boyarín y bandera para ubicarnos mejor y marcamos la situación a ojo, ya la luna campeaba por sus respetos. Relucía el agua casi quieta y los montes orilleros alcanzaban dimensiones y rumbos casi equívocos. Cuando a la vuelta atracamos, los dos responsables del asado protestaron airadamente. Después todo fue comer, beber, vivir a pleno, en el profundo silencio de aquella noche elegida. Pero había algo que no estaba calculado, y fue, que sin viento, el río comenzó a bajar a todo trapo; y después, un Oeste cálido aumentó visiblemente ese efecto. A tres horas de la “echada”, nuestro guía sentenció:
-“Vamos, que baja fuerte”.
Ese fue el anuncio, un poco inadvertido, prologando la noche que nos esperaba. Avanzamos sobre el banco a duras penas hasta que la “Gamarra” enterró la proa larga para quedarse definitivamente quieta.
-“Bueno, a caminar”, dijo Coco.
Y así, los tres, descalzos y con pantalón en la pantorrilla, recorrimos el banco seco hasta llegar al banderín. A partir de allí, uno tras otro, los pejerreyes yacían inmóviles sobre la arena. Nunca podré calcular cuántos eran. En algún charquito sobrenadaba un bagre. Debimos completar dos viajes, cargamos con el canasto y con los fierros. Nos aterimos hasta pasado el porrón de ginebra que, por fortuna, habíamos llevado. La bajante duró el doble y recién cuando la luna se escondió ante los rayos del sol, notamos un chapoteo casi imperceptible pero esperanzador bajo la canoa.
Dicen que el pescado no debe exponerse a la luz de la luna. Nosotros comimos y regalamos parte de esa pesca para que otros, disfrutaran también de aquel manjar, pero sin contratiempos.
Nos prometimos repetir pero nunca más lo hicimos. Menos ahora, que el arco, hace ya tiempo, está en posición de descanso.














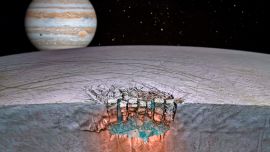














Comentarios