En las evocaciones resulta inevitable la presencia de rostros junto a lugares que nos conocieron cuando éramos niños, y vestíamos el cómodo y fresco pantalón cortito. En la casa del pasaje Albarracín que sitúa mi relato vivía una familia con varios hijos varones, cada uno con su berretín o metejón –o el término que encaje a ese deseo irrefrenable por encima de todos los demás.

Relatos a cielo abierto: Espineles de la luna
Así empieza la nueva edición de Relatos a cielo abierto, te invitamos a escucharla por Radio Perfil.
Julio era un buen mediocampista en la cuarta de San Lorenzo; a Ángel le gustaba su trabajo de albañil; a Pedro le encantaban los pájaros y por eso construyó un jaulón en el fondo, grande como una pieza, donde él se sentaba por la tarde a tomar mate, mientras mixtos, jilgueros, y cabecitas negras se le posaban en el hombro y él les hablaba. Pero Juan… Juan era y fue otra cosa.
Juan amaba los caballos. La mujer de pelo blanco más hermoso que yo haya conocido, la abuela viejita que era la mamá de Juan, nos decía que ya en la cuna, cuando pasaba algún carro por la calle, el bebé pataleaba y lanzaba grititos de alegría.

Relatos a cielo abierto: La fragua de Korthaus
Pedro alguna vez nos llevó a cazar, y a Julio lo espiábamos desde los tablones de la cancha. Juan siempre fue un solitario. Se buscó un trabajo con carro, algo casi inevitable. Creció, se hizo alto y esbelto, como todos los hermanos; se casó; tuvo hijos… pero el berretín se sostuvo intacto. Claro que los trabajos fueron cambiando, hasta que se impuso el camión, y allí entró la decadencia de los corralones y las yuntas tirando de algún mateo o una chata de tronco y cadenero.
Juan no tuvo nunca problemas para procurarse el sustento: poseía un olfato formidable para determinar dónde necesitaban un buen postillón para tareas que no podían hacerse con camiones. Si alguna parte del Bajo Flores necesitaba relleno, allí estaban Juan y su yunta, para acarrear materiales por terrenos imposibles; había inundación, y el primero en llegar era Juan, con su carro. Siempre con la misma sonrisa, el mismo gesto bondadoso y la voz suave para animar a los pingos. Juan era estrictamente “auriga”, una raza ya casi del todo extinguida. Nunca lo vi montar a alguno de sus caballos. “Me sobra con mis piernas”, nos decía al grupo de purretes que soñábamos con las cabalgatas arrojadas de Tom Mix o Buck Jones. Hoy creo que Juan rechazaba esa sumisión total del equino al jinete. Y es que los quería demasiado para aceptar, como normal, esa relación.

Relatos a cielo abierto: Estanislao, el “ruso”
De sus anécdotas, muchas de las cuales ignoramos durante años, recuerdo una, con un incidente ocurrido en el cruce de Caseros y Av. La Plata. Una tarde de llovizna pegajosa y humedad completa, se cayó uno de los caballos de un carro de basura, de esos típicos carros grises, los “municipales”. No se sabía si el animal estaba debilitado, extenuado, o simplemente había tropezado, enredado con los arneses, y ya no quiso o no pudo levantarse. Entonces el carrero saltó a tierra y tiró de las riendas, pero nada, la bestia ni siquiera se movió. Algunos intentaron ayudar a cinchar, pero sin resultados. El hombre, en el límite de su corta paciencia y nimio entendimiento, descolgó el látigo y empezó a sacudir al animal que lo miraba desde el suelo y sin reacción. Para muchos, esto parecerá una muestra acabada de barbarie, y lo era, pero la verdad que era común, que algún caballo quedara tendido, sin atención, en plena calle. Se los usaba en exceso y, como ocurre siempre, tratando de sacar el mayor provecho de quien ni siquiera tiene el consuelo de la protesta. Lo cierto es que ver castigar a un caballo caído era un hecho recurrente. Pero no lo fue esa vez: de entre los mirones surgió un hombre corpulento y ágil, que de un salto estuvo junto al cochero, le arrebató de la mano el látigo y le cruzó la espalda de un cuerazo.
Toda la escena se desarrolló en silencio. Varias veces el inopinado vengador repitió el castigo y por fin el cochero puso las manos delante de su rostro en un gesto de rendimiento. Inmediatamente cesó el castigo. Juan, ¿quién otro, si no?, se acercó al caballo, le quitó la cabezada, el arnés y las riendas; desenredó uno de los tiros y al fin la bestia, libre de toda atadura, plantó las manos en el pavimento y, no sin esfuerzo, se irguió sobre sus cuatro miembros. Su propietario, apenas repuesto de la sorpresa, miraba, a distancia, sin entender. Los curiosos de dispersaron enseguida; pero los chicos permanecimos allí. Pude comprobar claramente que Juan sentía pena por el caballo y por su dueño. A este le apoyó su brazo sobre el hombro y lo llevó al almacén, a tomar una grapa, después de lo cual, se despidieron como dos amigos.
La casita de la calle Albarracín tenía una higuera sombría y una tapia celeste. Se me fue desdibujando de la memoria, impulsado por el vértigo de los tiempos que corren. Es casi imposible que el escenario, al desaparecer, no se lleve a todos o la gran mayoría de los actores. Los que quedan, cambian, porque el medio ambiente así se los impone.
No ocurrió esto con Juan que, jubilado y orillando los setenta, siguió fiel a su cariño por los caballos. Se conformó con atender a uno solo, para las cargas de una gran playa de maniobras donde acudía y encontraba pretexto para trabajar, animoso, todas las mañanas con su yegua tordilla.
En esta mitología de entrecasa, en que dioses y héroes vistieron pantalones de fantasía, lengue en el cuello y clavel en el ojal, el final de Juan estuvo a la altura de su propia leyenda: cayó una mañana a los pies de la yegua, con la cabeza de lado, entre los bazos delanteros. Cuando lo levantaron, comprobaron que el animal, sabedor de la muerte, que se había quedado inmóvil no menos de una hora, no había causado, en el rostro plácido de Juan, magullón alguno, ni el más mínimo rasguño.














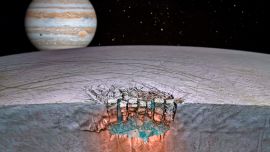














Comentarios