Lo primero que vi al abrir los ojos fue un enredo de ramas, hojas, uvas y el sol intentando asomarse por cada pequeño huequito que encontraba creando los efectos de una bola de boliche en todo lo que nos rodeaba. Tuve que esperar algunos minutos para que la cabeza recuerde, se ubique y así comprender dónde estábamos, algo que nos pasaba muy habitualmente, tanto, como cada mañana que despertábamos en un lugar distinto. Era temprano y aún así ya hacía calor, abrí la bolsa de pluma y me quedé boca arriba, nos cubría un parral hermoso, sus hojas verdes en contraluz, el sonido de las gotas que muy lentamente lo regaban. Permanecía en silencio porque Javi dormía, pero me hablaba suave y por dentro, mimándome con palabras, tragando de a sorbos todos aquellos rayitos de luz que entraban a través del parral: ¿ Cómo puede importarme dónde estoy si me despierto bajo un techo de uvas?.

Hacía sólo tres días estábamos en medio del Paso San Francisco con la mandíbula tiritando por el frío y el aliento haciendo humo. Ahora nos despertaba el calor, era 4 de febrero y la sensación térmica nos hacía desear desesperadamente subir unos metros sobre el nivel del mar. Estábamos en Chile a tan solo 30 kilómetros de Copiapó rumbo al paso Pircas Negras. Nos habían contado que durante los primeros kilómetros el camino estaba en muy mal estado a causa del terrible aluvión que había afectado toda la zona en 2015, y no hubo más que pedalear algunos metros para entender que esta vez no habían exagerado. Hacía un calor insoportable, la transpiración nos empapaba la vista, íbamos desquiciadamente lento porque teníamos un desnivel de 1400 metros y el camino era realmente espantoso. Del lado chileno el agua no sobraba, por eso a pesar del peso intentábamos transportar la mayor cantidad posible. Javi llevaba 14 litros, yo 12, y aunque a veces no fuera necesario reponerla lo hacíamos sin dudar cada vez que se presentaba oportunidad, porque el no tener la seguridad de llegar a encontrar más arriba nos hacía cargar litros y litros de precaución líquida.

Ona, la perra que recorrió América en bici

Varios kilómetros más adelante la ruta se hizo curva y apareció un Oasis. Entre todo aquel paisaje de rocas, tierra y arena, se levantaba una finca verde, llena de frutas y verduras. Era la finca de los Salinas. Nos frotamos los ojos para corroborar la realidad y supimos que el día de pedaleo había terminado. Los Salinas eran una familia hermosa que nos recibió entre risas y chistes. El abuelo era el único que vivía permanentemente allí, pero los hijos y nietos lo visitaban durante el verano y se quedaban para ayudar a que aquel maravilloso lugar permaneciera eternamente en el tiempo, como lo hacía, desde que sus tatarabuelos tuvieron la loca idea de creer que a base de perseverancia, paciencia y amor la vida crece, a pesar de desiertos o inclemencias. Y sólo había que verlos o escucharlos para entender que su legado había sabido perdurar a lo largo de las generaciones.
El camino mejoró notablemente y como en la Cordillera nada es gratis comenzaron las subidas. Primero fue la Cuesta del Castaño, compuesta por curvas de durísimas pendientes. Pero mucho más adelante, al llegar al puesto abandonado de migración chilena y mirar hacia arriba con el cuello muy estirado, supimos, que aún no habíamos empezado a subir. La Cuesta del Ángel le decían, y fue sin lugar a dudas la más dura y hermosa que tuvimos que afrontar. Las pendientes que de lejos metían miedo de cerca parecían directamente imposibles, las curvas subían más y más arriba y uno perdía la noción de dónde terminaría la montaña y empezaría el cielo. Tardamos cuatro horas y media en recorrer los 12 kilómetros que finalizaron en un enorme grito de cumbre. Nos abrazamos tambaleando con la respiración agitada y el viento frío pegándonos en el cuerpo. Era uno de esos festejos cortos e inolvidables que te dan las cumbres. La bajada fue mucho más corta de lo que habíamos imaginado y para cuando nos dimos cuenta ya estábamos trepando otra vez. Con los músculos cansados de viento y subidas llegamos al límite internacional. De un lado Chile del otro Argentina, bailamos en los dos, para que no se pusieran celosos. Entre ripio y esporádicos manchones de asfalto seguimos hacia el puesto fronterizo Barrancas Blancas, 25 kilómetros después, mientras el sol se escondía definitivamente entre los cerros, agotados y felices, llegamos. En Barrancas Blancas estaban los chicos de vialidad, ellos nos dieron un refugio con camas, sopa de verduras y las charlas a las que todos esos trabajadores nos tenían tan acostumbrados. No importaba en qué parte del mapa nos encontráramos, llegar a un refugio de vialidad para nosotros ya era como estar en casa. A la mañana siguiente, después de los abrazos y las despedidas dejamos Barrancas Blancas para continuar hacia Laguna Brava, un lugar muy especial para nosotros.

La reserva provincial Laguna Brava es uno de los grandes tesoros de la Cordillera. En medio de un extenso y árido valle de piedras volcánicas vigilado por enormes montañas nevadas como El Pissis y El Veladero, se encuentra aquel espejo de agua y sal. El cielo se refleja en la laguna y una gran familia de flamencos rosados parece picotear la nubes. La primera vez que llegamos con nuestro auto hasta aquel lugar que parecía sacado de un cuento de Julio Verne, no pudimos evitar sentirnos invasores. Los ruidos del motor, la ruedas dejando huellas. Pero esta vez era distinto, ya no íbamos sobre motores ruidosos que nos transportaban sin esfuerzo por la montaña, ni ventanillas que nos reparaban del viento. Llegábamos en bici, cansados y dóciles, con la piel curtida y la emoción llenando los ojos. Entre subidas y músculos rígidos nos habíamos ganado el derecho de estar en aquella laguna para mirarla sin culpas y decirle que, a veces, los hombres buscamos simplemente poder descubrir la paz que nos da lo que alguna vez fuimos.

Luego de Laguna Brava la ruta sube un poco más hasta el Abra del Portezuelo y comienza la bajada hasta Vinchina. Cuando llegamos al asfalto el aire caliente nos recordó que abajo era verano riojano, el choque fue duro, en sólo algunas horas pasamos de la pluma y las medias térmicas a desesperarnos por un poco de sombra y una gaseosa bien helada. Entramos a Vinchina y los dos teníamos muy claro cuál era la prioridad, por eso íbamos despacito y cabeceando de un lado para el otro por las calles del pueblo, hasta que finalmente lo encontramos, frenamos de golpe, apoyamos las bicis donde pudimos y entramos: «¡Buenas tardes! 150 de salame, 200 de queso, 100 de paleta y medio kilo de pan por favor». Abrí la heladera de bebidas del mercadito y el aire fresco me provocó unas ganas incontenibles de meterme adentro y cerrarla pero el paquetito de fiambre me recordó que tenía algo muy importante por delante, así que continué, toque una a una las gaseosas para medir frescuras y agarré la de atrás de todo. La plaza de Vinchina era grande, tenía mucho pasto y sombra. Para muchos seguramente una plaza como tantas otras; para nosotros el paraíso. Y aunque suene exagerado, si hoy me dieran el más elaborado e increíble plato del mundo nunca podría equipararse al placer que sentí aquel día. Porque a veces sólo hace falta estar atento o viajando en bici para entender que lo más maravilloso de la vida se compone de cosas tan simples como un sándwich de salame y queso con gaseosa bien helada en la plaza de un pueblo.
























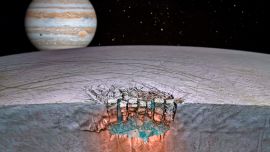














Comentarios