Cuando cazar animales constituía una de las formas en que el hombre primitivo obtenía su alimento, se valía de diferentes métodos, como arrojar elementos que pudieran, de un solo golpe, detener la marcha de sus presas y así capturarlas. Habría, seguramente, quienes fueran capaces de hacerlo de modo artero y con buena puntería, y en forma tan explosiva que evitara a tiempo las huídas. Piedras, palos, y más adelante lanzas y flechas, disparadas quién sabe cuántas veces hasta alcanzar su objetivo.

Relatos a cielo abierto: Hurras para Manuel
Así empieza la nueva edición de Relatos a cielo abierto, te invitamos a escucharla por Radio Perfil.
Luego, la evolución hizo que procurarse el sustento significara otras formas muy diferentes del esfuerzo, pero que aquella atávica costumbre de lanzar objetos con la mera fuerza de los brazos, o valiéndose de algún artilugio conveniente, no se perdiera, sino, por el contrario, mudara en ejercicios lúdicos y hasta en motivos de alta competencia.
Faltaban todavía ocho siglos para la llegada de Cristo, cuando los griegos, ya organizaban las formas más antiguas del deporte y en Olimpia, celebrando a Zeus, corrían, luchaban, tiraban cosas lejos y otros agones atléticos. Ya por los comienzos del siglo XX y en la “Ciudad de la Luz”, se establecían las reglas para que el vuelo de discos, jabalinas, y martillos fueran mensurables, comparados y laureados.

Relatos a cielo abierto: Revancha increíble
Los pescadores de costa también lanzamos, pero con caña y reel, lo más lejanamente que podemos. Es, en principio, una adaptación a una realidad que nos advierte que, cuanto más pobladas y bulliciosas están las playas, más apartados y esquivos se vuelven los peces. Allí van entonces nuestros aparejos, impulsados por los deseos pero obstaculizados por el viento, el roce de los elementos y nuestras propias limitaciones como lanzadores. “Surfcasting” o, literalmente, “lanzando al oleaje”, le llaman a esta actividad de intentar, desde la arena, la escollera o el muelle, conquistar la segunda canaleta y algún buen pozo. En ocasiones lo logramos y el mar nos regala su fruto, de piel o de escamas, y todo se completa.

Relatos a cielo abierto: López, el libertario
Pero también existe un día, en que caemos en la cuenta de que ese capricho de devorar metros se va tornando casi el principal y único propósito. Entonces, reemplazamos nuestro equipo de siempre por uno que nos ayude a ser más expansivos y, comprobamos que estamos dejando de pescar, porque sacamos el anzuelo y la carnada y solo conservamos el plomo, para, por un lapso de unos pocos segundos, mirarlo volar y llevarse todo el hilo. Desde el apoyo en el piso, o dibujando en el aire una inquietante cinta de Moebius que se desprende de un golpe cuando el tirador decide, la quimera se renueva cada vez que liberamos el carretel y la tensión comienza con forma de péndulo: le siguen a eso unos segundos de concentración absoluta, y estos pueden prologar un disparo certero o un fracaso categórico. Con los pies bien plantados y el tronco rotado para volver a su eje en el instante preciso; mi brazo izquierdo flexionado, con el codo apuntando al cielo, imaginando un ángulo de 42 grados que es, según me explicaron, como más se aprovecha una parábola para ganar distancia.

Relatos a cielo abierto: Tren lechero
En una oportunidad me interpelaron, al verme realizar esa maniobra de arrojar un plomo solo por gusto, para luego recogerlo y empezar de nuevo:
-¿Entonces solo consiste en hacer esto repetidas veces?, escuché el curioseo…
Y yo pensé para mis adentros en por qué y a dónde corren los que corren; en los que le apuntan a un algo con algo, y se ponen contentos cuando le aciertan, y así, en un puñado de disciplinas, siempre individuales, y de las que es bastante infructuoso buscar justificaciones.
Entonces preferí retornar al brillo incandescente del agua, y volver a enfocarme en mi reel sueco: del latín arte factus es decir “hecho con arte”, porque realmente eso resulta este artefacto de mecanismos torneados en bronce y acero con precisión decimal. Y giré con todo el cuerpo para impulsarme hasta golpear y levantar el pulgar derecho que, en ese instante, se convierte en una pieza de la relojería más perfecta, porque es el que retiene hasta que libera, y el responsable de un única y decisiva primera vuelta de carrete. Ignoro cuántos grupos musculares se involucran cuando en ese punto sin retorno, el tiro estalla hasta inducir la partida del plomo; pero de lo que sí estoy seguro es de que esos cuatro metros de caña se funden con mis brazos para continuarlos y exhalar esa descarga liberadora y tan propia.
Existen agrupaciones, bastante organizadas, de muchachones grandotes que se reúnen a jugar un rato con esto del “longcasting”. Enseñan, aprenden y practican. Conversan sobre rulemanes de cerámica y frenos magnéticos como si estuvieran tasando alhajas y, creo, que no se equivocan. Y un domingo compiten, a ver quién tira más metros; y les pasan el trapo a los ingleses, a los italianos y a los alemanes, a quienes, como para todo, el primer mundo los favorece. Y casi como afirmando masculinidades, se vuelven a casa muy felices los que sí tiraron lejos, y un poco menos contentos los que no lograron tanto.
Pero yo lo cultivo más solo, desde aquella vez que, aún siendo un pibe, bajé a la playa y con una caña de coligüe lancé un plomo pero en sentido Sur a Norte o sea, paralelo a la orilla. Era fines de septiembre y aquella costa desierta me evitó cualquier contingencia, y permitió contabilizar los metros, porque esa pirámide gris de 150 gramos, cayó en la arena, como yo quería. Ya no recuerdo cuánto anoté, pero sí que empecé a percibir que descubría otro juego. La afición por la pesca ya la sentía incurable pero además, se agregaba ese raro deleite de hacer girar los tambores, a miles de revoluciones, y así proyectar, virtualmente, la ilusión de llegar y pescar en la hondura.
Claro que extasiarme observando el vuelo de plomadas resultaba encontrado con la fascinación que ya, por esos tiempos, me generaban los planeos lingüísticos de Paz, Pessoa o de Girondo. Una sinrazón que, hasta hoy, no me he detenido mucho en desentrañar. Convivir con pasiones diversas y que unas sirvan para exaltar a las otras.
Lanceros a sus lanzas y arqueros a sus flechas, que yo, algunas mañanas de domingo, seguiré bajando hasta la Costanera derecho por Salguero, solo por el placer inmenso de conversar un rato con el río, mientras arrojo mis plomos, e intento calcular los metros.













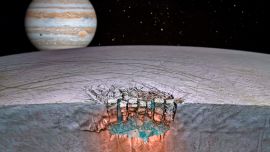














Comentarios