Por el año 1880, Ramón López era el organizador de la feria de Elvira, un pueblo ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, del cual sólo quedan unos rieles herrumbrados y un puñado de eucaliptos. Los días 2 de cada mes, todo aquel que quisiera vender su hacienda o productos varios, se daba cita en la casa de mi bisabuelo, donde él mismo oficiaba de martillero, montado en una tarima tirada por un caballo de nombre Pimpollo, que se ubicaba frente al corral o “stand” de cada expositor, para hablar de las bondades (y el precio) de las mercaderías ofrecidas.

Relatos a cielo abierto: contar una foto
Así empieza la nueva edición de Relatos a cielo abierto, te invitamos a escucharla por Radio Perfil.
Mes tras mes, las ferias se sucedían sin grandes novedades y, una vez terminado el negocio, compradores y vendedores se juntaban a comer el infaltable asado que había estado crepitando desde temprano. Esos días, las tres hijas de Ramón apenas si salían al patio para alcanzar botellas de vino, pan y algunos vasos, si era que hacían falta. No era que les prohibieran en forma directa participar de la reunión, pero, tácitamente, no era visto con buenos ojos que se quedaran dando vueltas entre los hombres, y menos todavía, que coquetearan un poco o que tuvieran la risa fácil. No sé por qué, pero desde siempre, el exceso de sonrisas en una mujer es tomado como una invitación al romance; quizás algo de cierto haya en eso. El caso es que mi bisabuelo consideraba que la feria no era un lugar para mujeres, y se acabó.

Relatos a cielo abierto: El Magnífico
Una tarde, después del remate, alguien cometió el descuido de dejar el caballo que tiraba de la tarima de mi bisabuelo junto con los “reservados”, que son aquellos que se usan para las jineteadas. Todo el mundo sabe que los reservados, animales chúcaros si los hay, son hostiles con los caballos mansos, como si de algún modo les recriminaran el trabajo servil que realizan para el hombre. Ese día no fue la excepción, y en un instante de descuido, “el Embrujado” (un reservado que había sido vendido por muy buen precio a unos entrerrianos), le largó un tarascón brutal al Pimpollo, como si en él encerrara toda la furia y el orgullo de su estirpe. El Pimpollo, más aterrado que dolorido, se encabritó y de un tirón, y por primera vez en su vida, cortó los tientos que lo unían a la tarima; de pronto, pareció que de algún lugar remoto volvían a él la bravura y la llanura olvidadas. El ruido atrajo a los paisanos que aletargados por el asado y el festejo, parecían mirar todo desde otra dimensión, como tardando en comprender lo que pasaba. Así fue que todo sucedió como en un relámpago.
Entre el asombro y el escándalo, Ramón vio cómo la pollera de Adema, su hija mayor, se remontaba sobre el Pimpollo, dejando al descubierto partes tan “íntimas” como unas gruesas medias de lana. Adema se mantuvo firme, con las piernas apretando el flanco del animal, que no paraba de revolear sus cascos pero que, de algún modo antiguo e inexplicable, lo calmaban. No fueron más que unos segundos, pero algo sucedió en Ramón –y no sólo en él- aquel día.
-Acá lo tenés, papá. Le dijo Adema. Y si en su sonrisa no había triunfo, sí había un orgullo que le desbordaba los márgenes del rostro. La paisanada no dijo nada; alguien tosió por el fondo y eso fue todo. Las hermanas de Adema miraban desde la puerta.
El hecho fue comentado en todo el pueblo de Elvira, y con el correr de los días, aunque le costó admitirlo, Ramón se confesó a sí mismo que se sentía orgulloso de su hija.
Contrariamente a lo esperado, la vida de Adema estuvo muy lejos de la aventura, y ni siquiera participó en forma asidua de las ferias. Sí sus hermanas, que tomaron coraje para “salir de la casa”, y después costaba que volvieran, aunque esa era otra historia.
Por su parte, Adema, cuando llegó a los 27 años se casó con mi abuelo Eduardo (domador, tropillero y abanderado de Navarro), y se dedicó a una existencia común y corriente: tuvo hijos, alimentaba las gallinas todos los días, y los domingos se pintaba los labios y se sentaba en la galería de su casa a esperar a las visitas.
No sé por qué, pero es especialmente en las noches de invierno, que mi padre me habla de mi abuela. Y más de una vez me ha dicho que la recuerda levantándose al alba –cuando la casa aún dormía- y ensillando, para luego perderse en el campo, con el cabello al viento.














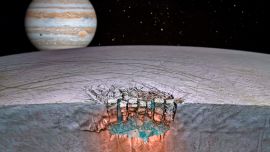














Comentarios