Las dificultades comenzaron a aparecer no bien la senda -bifurcada sobre el arroyo tal como la encontró 20 años atrás- se hizo menos evidente y, por trechos, desapareció en el matorral de paja brava y pasto puna que abundaba.
“Es raro. En coya y aymara se dice puna y en los dialectos polinésicos kunai. Además, qué parecidos son, a veces, los malayos y los indios del altiplano”, se confesó a sí mismo, mientras intentaba el asalto a la ladera Este de todo ese cordón de montañas viejas, pero de una vejez tan desgastadora que en este siglo semejan un grupo de colinas un tanto altas. “Montañas”, pensó mientras embrazaba la escopeta belga de gatillos afuera, herencia muy querida y testigo de su evolución como cazador desde los cinco años.

Relatos a cielo abierto: El día que nació Juan

Después de las indicaciones y prevenciones del anfitrión, afortunadamente, lo habían dejado solo para que vagabundease a gusto. Le bastó decir que la zona no le era del todo desconocida y pensó cuántas veces había deambulado por el gran pajonal del valle, cerca de la pequeña represa, subido a las crestas rocosas y la planicie superior, descansando a orillas del arroyito que allí corría por el fondo del socavón natural.
El lugar había sido aparentemente abandonado y se observaban grandes deterioros en los frentes de las casas en el puesto de entrada; pero los campos mostraban las pruebas de un cultivo intensivo, de gran aprovechamiento de la gruesa capa de humus que cubría gran parte de las laderas y todo el valle. Del otrora casi virgen pajonal entre las dos vertientes, solamente quedaban los alambrados que marcaban el final del potrero. Pero de todas maneras, allí se cultivaba hasta debajo de los hilos de alambre.

Relatos a cielo abierto: El último bote


Relatos a cielo abierto: Navegación temeraria
De su primera visita rescató algunas imágenes: varias martinetas que tropezaron con él al llegar al vértice; el cómodo vagar de la vista por otros cordones más alejados, un día luminoso que, sin embargo, borroneaba el horizonte tras la bruma.
¿Veinte años no es nada? Para él significaron muchas revelaciones que había rechazado primero, combatido con serena furia después, y aceptado, resignadamente, ahora. Los dolorcitos esos en el antebrazo (derecho e izquierdo, para lujo y desorientación del cardiólogo) aparecían de vez en cuando. Eso sí, siempre en el momento menos esperado. Pastillas, somníferos, tranquilizantes. Lo real era que todavía podía llegar al campo y seguir al perro, mal que mal, en sus andanzas domingueras por los potreros. Esa vez se animó demasiado, porque la invitación era insoslayable: Sierras del Azul, campos de María Ignacia, estación Vela.
Inició la trepada con paso firme y el perro muy cerca, medio cohibido por el desaforado pajonal. Pasto bruto y barro bajo, vertiente que luego se tapiza de berros; un chimango que lanza su grito destemplado en busca de perdices, él también; y la sierra… sola, tal como lo había anhelado.
Le bastaron cinco minutos para ponerse a cubierto de todos los otros; esperó sin detener la marcha y cumplió luego el rito milenario mirando al sol. Aprovechó el momento, como siempre, para cavilar. ¿Valdría la pena el esfuerzo y el riesgo de la trepada? Llegó a dudar un instante. Luego, satisfecho “como un animal sano”, arregló sus ropas y se irguió. Desde ese instante hasta calzar el talón en la última cuesta, no lo abandonó la convicción de llegar.

Relatos a cielo abierto: Adiós, Buc

Dejó de lado junto con recuerdos y precauciones los restos del dolor que había sobrevenido durante el “rito”. El perro de desplazó entonces por la parte plana del cerro, como enloquecido por la evidencia de husmos poco frecuentes. Siguió una línea contraviento, recta y, por fin, casi en la contraescarpa del cerro, se detuvo. El lomo recto, las orejas hacia adelante, la mirada fija, inmóvil. Y después, el anuncio.
Costó un verdadero derroche alcanzarlo con el tiempo justo. Una llamarada se proyectó en el aire cristalino y, casi al mismo tiempo, el estampido y las plumas; el instante de inmovilidad que queda fijo para siempre en la retina, y la carrera triunfal del perro con la presa tibia entre las fauces.
El cazador inició el descenso, y supo que mucho de él había quedado arriba, como una ofrenda…
















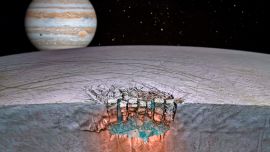














Comentarios